
Álvaro de los Ángeles
Publicado en el catálogo de la exposición Registros contra el tiempo. Editado por Fundación Marcelino Botín, Santander, julio de 2006.
“Es suficiente con alguna pequeña indagación en torno al tiempo para precipitarnos en la confusión más total: lo ha testificado aquel inglés de cabeza de pájaro, muy inteligente y ya muy anciano , al proponernos, en la tradición de Zenón, una divertida paradoja. ¿Existe el pasado? No, porque ya se ha ido. ¿Existe el futuro? No, porque todavía no ha llegado. ¿Existe, por tanto, sólo el presente? Ciertamente. ¿Pero no es acaso cierto que ese presente no posee en sí mismo ningún espacio de tiempo? Así es. Pues bien, es muy probable entonces que el tiempo no exista. Es verdad: no existe.”(1)
Este comienzo, más que una cita (de ahí que no figure como tal antes del texto con un tamaño menor, en un párrafo más estrecho) debe entenderse como un principio. Y lo es en un doble sentido: en cuanto origen de un sentimiento común -indescriptible, inexorable, aquél que no puede más que balbucear una extraña impresión adquirida sin pretenderlo, la noción de un paso de días y noches, meses y años, vidas...- y en cuanto a breve declaración de intenciones, pues pese al final anunciado de antemano, es un ansia común cercar el campo del tiempo, definir sus márgenes, deslindar su superficie etérea. Sabiéndose de antemano que todo lo que podamos hacer en el presente, de manera realmente efímera, basado en un pasado en continuo alejamiento, está previsto para disfrutarse durante un futuro que no existe. De ahí que el título de este proyecto expositivo Registros contra el tiempo, tal vez deba ser explicado en su justa medida, es decir, al menos en un doble sentido (o en un sentido bifurcado) similar al dedicado para expresar nuestro principio.
La primera acepción de la palabra “registro” que aparece en el Diccionario de uso del Español de María Moliner: “Libro o cuaderno en donde se anotan ciertas cosas que deben constar permanentemente”, nos sirve de manera parcial; porque en ese sentido el libro o cuaderno sólo podría ser este catálogo y, aunque resulta claro que éste se realiza principalmente para ese fin, también es cierto que sólo es una parte de un proyecto que, sabiéndose temporal, pretende cuestionar el tiempo. Deviniendo paradoja casi al primer intento y, por ello, adquiriendo sentido al intentarlo, como una aporía irresoluble. Es en esa dirección, sin duda frecuentada en exceso, hacia donde muchos catálogos realizados para recoger la información que rodea una exposición se dirigen, o son dirigidos. Existe también un componente inevitable con el que el libro-registro debe cargar en muchas ocasiones: ser antecesor, y en cierta forma visionario, de lo que el proyecto expositivo contará cuando acontezca y durante el tiempo que dure su acontecimiento. Una misión previa al evento que deberá sobrevivirle, certificando su existencia aún antes de que ocurra. No es de extrañar, así pues, que en ocasiones la vida del catálogo sea vivida de forma paralela a la del propio proyecto al que convierte en perdurable y recordable. Y cuya idiosincrasia no desea exponerse aquí como una posible excusa ante el hecho finalmente en cuestión: si en efecto el catálogo hace justicia o no, no ya a la exposición misma, si no a su propia función catalogadora.
Un segundo acercamiento a la palabra “registro” tiene que ver con el hecho de querer registrar, es decir, de “anotar o inscribir una cosa en un registro” o “anotar o incluir cosas en un catálogo, relación, etc.; por ejemplo, una palabra en el diccionario” . Estando próximos con este nuevo intento, todavía no se consigue completar el sentido buscado hasta no alcanzar la segunda acepción: “Dejar impresa o grabada una cosa en un disco, cinta magnetofónica u objeto semejante” . ¿Es posible interpretar por ello cualquier documento visual o sonoro registrado por medios técnicos, es decir, con ayuda de algún mecanismo mecánico, eléctrico, tecnológico? En efecto, todo parece indicar que nuestra interpretación no abusa de su poder con frecuencia incontestable y no excede demasiado la literalidad de la definición dada. Por “objeto semejante” puede entenderse una cámara fotográfica o de vídeo, un ordenador y, desde luego, en el sistema empleado para “anotar o incluir cosas en un catálogo, relación, etc.” -tal como nos indica una ampliación de la primera acepción de “registrar”- podemos ver con claridad el funcionamiento de una página web integrada dentro del mecanismo catalogador y rizomático que demuestra ser Internet.
A su vez, el Diccionario de la Real Academia Española aporta otras interesantes acepciones. Además de las evidentes relaciones con las ya comentadas, la vigésimo primera (referente a informática) entiende por registro: “Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos”. Un interesante aporte actualizado a los nuevos medios catalogadores que incluye, sin duda posible, los modos de redes.
Al mismo tiempo, es interés de este análisis definir la segunda parte del título, contra el tiempo, con el fin de precisar un modo concreto de entenderlo, así como la relación que se establece con la primera. La expresión “contra el tiempo” indica en un primer momento un enfrentamiento, la intención de luchar u openerse a lo que se ha denominado (hemos denominado) Tiempo. Este intento no puede, sin embargo, asomarse siquiera al bordillo del profundo análisis que desarrolla Agustín García Calvo en su libro Contra el tiempo , en el que sí se expresa en términos de una “guerra” dialéctica frontal organizada a partir de una arenga y quince ataques. Pues la misión de esta breve introducción sólo alcanzaría a ser, siguiendo con la comparación figurada, mero soldado raso (contemplativo y a la postre desertor) de la sólida iniciativa del filósofo. Así pues, esta lucha quizás se acerque más a un intento de ralentización del tiempo, de ahí que nos aprovisionemos de modos de registrar su paso, que de sistemas de enfrentamiento frontal, donde son necesarios unos argumentos de los que carecemos. De hecho, la aproximación de este proyecto al cuestionamiento de la tangibilidad del tiempo se realizará teniendo como fondo los modos en que el arte ha pretendido y aún hoy intenta desbancar, si no vencer, determinados usos y comportamientos temporales, del tiempo, para el tiempo y por el tiempo. Y de los medios técnicos y aparentemente externos a su idiosincrasia de los que se ha provisto para intentarlo. Entramos de lleno en el debate sobre la perdurabilidad de la obra de arte, su búsqueda de cierta eternidad como resultado de una vida asentada sobre bases efímeras que deja, sin embargo, objetos con un poder simbólico suficiente como para convertirse en referencias culturales, educacionales, intelectuales.
Por ello, tal vez no sea del todo inapropiado imaginar una línea invisible –tosca e interesada- que relacione los restos gráficos realizados sobre las paredes de las cuevas, miles de años atrás, con acontecimientos tan significativos como la aparición de la imprenta, los usos precarios de proyección de las linternas mágicas, los panoramas, la primera fotografía o el nacimiento del cine: conclusión moderna -en sentido histórico- y reflejo mimético de una forma de ser basada en la evolución constante, donde la tecnología ha sido causa y consecuencia de sus propios avances. Es decir, una intención predeterminada por encontrar cierta relación entre hechos tan dispares y separados en el tiempo, donde pueda prevalecer la necesidad de los humanos por expresarse y cuyos resultados, pretendiéndolo o no, han perdurado y continuan influyendo todo lo posterior. La Vista desde la ventana de Gras de Nicèphore Niepce, la primera imagen fotográfica que pudo ser fijada en un soporte, en 1826, guarda una curiosa relación con La salida de las fábricas Lumière, la primera película proyectada, realizada por Auguste y Louis Lumière en marzo de 1895, en cuanto a que, en su precariedad, quedan representadas dos situaciones domésticas, cercanas a la vida de sus creadores: la parte exterior de la casa de Niepce desde una de las ventanas, y los trabajadores de la propia empresa familiar en el caso de los Lumière. Antes de ser considerada fotografía, aquella imagen detenida fue una leve y primitiva constatación de que se podía fijar una “vista” extraída del natural, tomada del mundo exterior, con un artilugio autónomo y diferenciado de la mano humana. El gran cambio apreciativo que se iniciaba entre esta opción y la de realizar un dibujo o incluso un grabado era realmente revolucionaria. Como lo fue el hecho de poder generar movimiento a partir de la consecución de imágenes fijas y proyectarlas a una velocidad que quería emular la “real”. Vicente J. Benet, en su libro Un siglo en sombras, apuesta por la posición del historiador David Robinson cuando opina: “La imagen en movimiento tal como la conocemos no fue nunca, en sentido estricto, ‘inventada’. Ni siquiera se desarrolló a través de un proceso evolutivo normal. Más bien fue como el ensamblaje de un puzzle cuyas piezas iban siendo dadas intermitentemente a lo largo de un periodo de tiempo muy largo.” Un puzzle que en este contexto, ampliándolo al hecho mismo de los registros que han perdurado y han sido (re)descubiertos, se torna tan imposible de completar como inaprensible se muestra el tiempo, y pueriles las artimañas para intentar cuestionarlo. De ahí que estos registros contra el tiempo contengan la suma de la importancia del registro en tanto que prueba, testimonio o huella, más la relación directa, inseparable aquí, de hacerlo en pos de un intento de cuestionar ciertos datos, hechos o acontecimientos que se sitúan en la línea cronológica que ha ido conformando el discurrir del tiempo. Y presentarlo dentro de un contexto artístico que se muestra más o menos afín a la cuestión de cercanía desarrollada en las primeras fotografía y película, respectivamente, antes citadas.
Esas dos pruebas pioneras en la objetivización de lo visible comparten ciertas características con las expresiones artísticas contemporáneas. El concepto de ecosistema alrededor del artista representado por la casa de Niepce y la fábrica de los hermanos Lumière, en el sentido de ser espacios prolongadores del autorretrato, amplificadores de los meros rasgos físicos, cuando no se comportan como fieles espejos. Por otro lado su ostensible precariedad, debida al estado primitivo de sus respectivos avances, lo enlaza con determinadas prácticas contemporáneas que han primado la idea por encima de la técnica o su resultado estético final, o que incluso no han tenido los medios suficientes como para presentarse según los criterios pre-establecidos del estándar artístico dominante. En tercer lugar, porque algunas prácticas artísticas actuales han reivindicado un cierto primitivismo, no ya sólo en lo referente a la estética de sus piezas visuales o audiovisuales, como sobre todo por plantearse una vuelta a un determinado punto de origen que tiene gran parte de su explicación en la híper-conciencia del arte en sí mismo. Es decir, en un aumento extraordinario de su auto-referencialidad y asimilación al mismo tiempo de referencias cruzadas, transversales, derivadas de otros campos culturales y/o de conocimiento.
Kerry Brougher ha definido con la expresión Hall of mirrors (Sala de espejos) la estrecha y recíproca relación existente entre el cine y el arte realizado sobre todo después de la segunda guerra mundial. En el catálogo de la exposición Art and Film Since 1945: Hall of Mirrors que él mismo organizó, K. Brougher escribe: “El diálogo entre arte y cine en el período de posguerra es un poco como esta sala de espejos [en referencia a la escena final de La Dama de Shangai, de Orson Wells], un pasillo en el que los dos medios no sólo se reflejan uno a otro y se confunden entre los múltiples destellos, sino donde realidad e ilusión a menudo se funden. Es también un diálogo que vuelve una y otra vez a los orígenes del cine, manteniendo suspendido el pasado en el presente, el espectáculo cinemático frente al espejo de la cultura contemporánea, despedazándola y recomponiéndola en nuevas experiencias auto-reflexivas que destacan y subvierten la práctica de la pantalla” . Una idea no alejada del concepto de puzzle anteriormente citado. Y tal vez no por casualidad, la imagen que ilustra la página anexa dentro del catálogo donde está escrito este fragmento es una escena de Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) donde la señora está sentada en una gran mesa frente a un puzzle de miles de piezas, en un recibidor inmenso con una escalinata al fondo y una portada neogótica junto a ésta. De nuevo, la referencia a Orson Wells y a Ciudadano Kane no es casual. Para K. Brougher esta película inicia un nuevo tipo de cine donde la “cámara es auto-referencial” y donde “Wells empieza con el final” . Incluir una evocación al final cuando apenas ha comenzado la trama adquiere en este caso una trascendencia especial, pues la historia está contada desde el desenlace hacia atrás, pero también hace referencia a un personaje y una forma de vida que están siendo absorbidos por el cambio de los tiempos. Rizando el rizo, Wells también está haciendo una referencia implícita al gran poder comunicador del medio (su auto-referencialidad), a su importancia como lenguaje expresivo y a los cambios que la sociedad y su propio mundo del cine están empezando a experimentar. No en vano y siguiendo con la tesis de Brougher, el principio del fin de los años dorados de Hollywood ocurre rápidamente. Si 1939 se considera el año cumbre de la industria cinematográfica, tanto por la cantidad de películas producidas como por su calidad y rentabilidad, 1941 indica un punto de inflexión motivado por la entrada de los Estados Unidos en la Segunda guerra mundial y la progresiva incorporación al ejército de profesionales de todos los ámbitos y sectores, y donde el cinematográfico no fue ni mucho menos excepción. En 1945 la producción de películas había descendido un 40% y el “Caso Paramount”, iniciado en 1938, se resuelve diez años después a favor del Estado y en perjuicio de los intereses de los Estudios, que pierden entre otros derechos los referentes a producción y exhibición. Mientras la OWI (Office of War Information), creada para “aconsejar” el punto de vista que debía darse sobre la información que generaba la guerra, “no cesa su actividad una vez acabada ésta” . Más tarde vendrá, entre 1947-1951, la frenética actividad de la House Un-American Activities Committe, con la famosa caza de brujas en contra del demonio del comunismo... Todo esto viene a colación para destacar la actitud visionaria de Wells en Ciudadano Kane. Pues el “The End” del documental sobre el protagonista con el que prácticamente comienza la película puede estar iniciando una premonición confirmada con posterioridad. Cada vez más las películas de Hollywood, al tiempo que se iban suprimiendo los documentales previos a sus proyecciones, fueron incluyendo esas mismas ideas propagandísticas y conservadoras dentro de los propios filmes. Se inicia con esto un cambio de actitud ideológica, un reflejo social que fue desembocando, poco a poco, en la llamada estética difusa, una instrumentalización de la estética para fines muy diversos y cada vez menos localizables.
En la película Daguerreotypes (1975) la cineasta Agnès Varda muestra la vida diaria de la calle Daguerre de París a través de los propietarios de varios de sus comercios. Su voz en off nos indica que esta calle, dedicada a la memoria del popular fotógrafo francés Louis Daguerre (1787-1851), es parte de su ámbito de acción diaria, con los comercios que ella o su familia frecuentan y la relación de vecindad que se crea. A modo de retratos, la cineasta nos va descubriendo los diferentes locales y sus propietarios tanto en su quehacer diario como en su relación personal entre ellos mismos, con frecuencia matrimonios que llevan conjuntamente el peso del negocio. La referencia a los daguerrotipos es literal hacia el final del film, cuando los comerciantes posan frente a la cámara de Varda casi inmóviles, solos o con el resto de su familia si tienen, mirando a la cámara. El espectáculo de un mago polifacético en un local del barrio actúa como momento clave del film y punto de encuentro entre los protagonistas, la mayoría de los cuales coinciden ahí. Ante la cotidianidad laboral del día a día, se contrapone la ilusión del prestidigitador capaz de lanzar fuego, hacer trucos con cartas, ejecutar clásicos números de magia o hipnotizar a alguno de los presentes -personajes que ya conocíamos en el ámbito laboral de sus comercios. En esta película se dan, de una forma u otra, las características antes enumeradas. Refleja el ecosistema de la cineasta, quien habla de aquello que conoce de primera mano, en concreto muestra la vida de su propio barrio; la precariedad aquí es sustituida por la estructuralidad básica que supone trabajar junto a un equipo mínimo con unos costes bajos, teniendo en cuenta lo que supone realizar una película; y, por último, existe un replanteamiento del propio medio y una búsqueda del origen que lo ofrece, en este caso, la figura siempre presente y siempre ausente (esencia del medio fotográfico) de Louis Daguerre, continente de la acción de los personajes de la calle Daguerre y contenido subyacente en la forma de retratar de Agnès Varda, que actualiza cinematográficamente la de él. Persiste desde principio a fin una clara referencia al origen de la fotografía en la figura de Daguerre, principal beneficiario de las técnicas de Niepce trece años después de realizada la vista desde la ventana.
Este análisis también querría detenerse en la importancia de la magia en relación al cine, en el concepto de ilusión en cuanto algo que aparece sin estar completamente (como la proyección en una pantalla) y al hecho de la representación artística, incluyendo por supuesto la que aquí nos ocupa en cuanto que interpretación de lo visible realizada desde un ámbito de registro. Orson Wells fue mago, hombre de teatro, conmocionó al mundo con su retransmisión radiofónica de La guerra de los mundos y, de alguna forma, la revolución técnica que supuso Ciudadano Kane puede ser entendida como un traspaso de los límites del cine realizado hasta ese momento. En Fraude (F For Fake. Question Mark, 1974) es donde más claramente Wells ofrece su faceta de ilusionista. Además de los números que realiza, que ciertamente son poco más que la introducción de la película, el verdadero fraude estriba en contar una serie de historias cruzadas sobre realidad, ficción, certeza, falsedad, original y copia, con el magnate Howard Hughes de fondo que completa un bucle perfecto con la referencia a Kane, y la polémica de las obras de arte falsificadas. El montaje del film pretende confundir al espectador, hacerle dudar sobre la información que allí se ofrece, pero también a propósito de la relación de continuidad de las imágenes. El fragmento donde relata un flirteo ficticio de Picasso con una modelo, donde no se utiliza ninguna imagen filmada del artista sino retratos en blanco y negro, es un ejemplo paradigmático de narración audiovisual a partir de una falsedad, realizada con medios mínimos. También Daguerre utilizó trucos y efectos derivados del ilusionismo y las artes escénicas –la iluminación proyectada, por ejemplo-para poner en práctica sus espectáculos con los panoramas. El incendio de su mayor y más compleja creación panorámica en 1839 precipitó su abandono definitivo de este tipo de espectáculos y alentó su dedicación a la fotografía, adquiriendo y mejorando la técnica desarrollada por Niepce, reportándole a la postre una popularidad desproporcionada. Y llegamos de nuevo a los Daguerrotipos de A. Varda, donde la presencia del mago actúa de catalizador entre los personajes, creándose un diálogo visual de enorme interés entre algunos de los movimientos del prestidigitador durante su actuación y otros similares de los comerciantes desarrollando su trabajo rutinario.
El recorrido de este texto que ha tomado el concepto de ilusionismo o el de práctica mágica como hilo conductor de ejemplos dispares, se enfrenta a su mayor reto: el de equiparar la ilusión de la magia, la presencia-ausencia de la fotografía y la virtualidad de una imagen proyectada en una pantalla de cine con la arbitrariedad globalmente admitida del Tiempo. La inexistencia tangible del tiempo, su presencia únicamente constatable como reflejo en objetos y personas, en paisajes naturales y lugares habitados, nos ha llevado a querer contarlo y fraccionarlo al máximo, a poseerlo al menos como ilusión; conocer su modo de actuar puede sernos útil para evitar que nos sorprenda su acción depredadora. El registro del paso del tiempo en el cine duplica de algún modo esta sensación ilusoria. Cuando Víctor Erice constata el proceso diario de elaboración de una pintura o de un dibujo de Antonio López, en El sol del membrillo; o José Luis Guerín filma la transformación de un solar primero en descubierto lecho arqueológico y posteriormente en edificio En construcción, como perfecta equiparación de un mismo ecosistema construyéndose a través de algunos personajes habitantes de El Raval barcelonés. Cuando Mercedes Álvarez retorna literalmente a su propio origen y graba sin prisas las labores diarias de los escasos habitantes de Aldealseñor, en Soria, a través de varias estaciones y varios meses en El cielo gira. Incluso cuando Joaquim Jordà revuelve las conciencias de una ideología dormida y acomodada en Veinte años no es nada, secuela realizada casi un cuarto de siglo después de la fundamental Numax presenta, tenemos la sensación de que el verdadero protagonista de estos ejemplos es el Tiempo y, reflejado de muy diversas formas, también su paso inexorable. De ahí que el cine, “escritura y visión del movimiento” , sea el medio que mejor puede dejar registro de nuestro comportamiento y paso por el mundo. Este tipo de cine que construye al mismo tiempo que encuentra o deja que ocurran cosas delante de la cámara, que no deja de cuestionarse sus elementos esenciales ni su función dentro de la propia representación que crea, es un claro exponente de registro en pos del paso del tiempo. Tal vez no resulte necesario precisar que no se ampara en la nostalgia del tiempo que se escapa, de lo que se pierde irremediablemente, porque consciente de su idiosincrasia, esto ya le pertenece. Muy al contrario, aspira a precisar, de forma representacional, limitada, construida, concentrada en otro tiempo (el tiempo de narración), los gestos y las luces cambiantes, los detalles que simbolizan todo un modo de ser y comportarse. Realiza una síntesis que acaba seminalmente explosionando en pequeños y sutiles cambios, perceptibles sólo a una distancia corta, proponiendo una visión casi de microscopio a un ritmo de segundero.
Son muchos los ejemplos que podrían ilustrar las tres características antes señaladas y este tipo de hacer que incide en el amoldamiento del arte al ritmo natural del mundo, en vez de su aceleración imbuido en el propio del desarrollo desaforado de una acción sin límites. Sin mantenerse al margen de la velocidad, quiere cuestionar su ritmo; sin dejar de existir dentro de un modus operandis contemporáneo, quiere retrotraerse a la posibilidad de un origen que no es paraíso perdido, si no precisamente la eliminación de su mito.
Para finalizar y en cierta forma escapar del influjo omnipresente que ha generado el cine (un tipo concreto de cine) sobre el discurrir de este texto, que sólo es introducción de una exposición de arte contemporáneo, queda dejar el análisis en un punto origen. Lo que se presenta bajo estas líneas es el escueto texto que inició el proyecto y que ha adquirido ahora un importante valor simbólico como principio ubicado al final. Algo parecido a una acción reflejada en el espejo de ese The End del documental sobre Kane, augur de una historia contada después de ese final ficticio, en un tiempo de narración retrospectivo.
En el libro El tiempo en ruinas, Marc Augé dibuja una situación etnológico-social de marcado carácter ambivalente entre lo que él denomina “tiempo puro” y lo que conocemos como historia. El propio definidor de los no lugares parece querer encontrar en este otro texto el reverso de aquéllos, otorgando a las ruinas una cualidad de máxima potencia donde este tiempo puro, fuera de la historia, se reencuentra con la naturaleza. “Es un tiempo perdido cuya recuperación compete al arte”.
Pero a qué arte, debemos preguntarnos. ¿Al arte estatuario-arquitectónico que se entrevé en las ruinas de los templos donde las raíces de las ceibas lo destruyen y apuntalan al mismo tiempo? ¿O por el contrario, o como añadidura, a un tipo de arte que lucha por escapar de una paradoja: mostrar los fluidos vitales de una sociedad transparente que borra sus rastros con la eficiente y mimética rapidez con que crea acontecimientos atolondrados e imparables?
Siguiendo con Augé: “Hoy nos encontramos en la necesidad (...) de volver a aprender a sentir el tiempo para volver a tener conciencia de la historia. En un momento en el que todo conspira para hacernos creer que la historia ha terminado y que el mundo es un espectáculo en el que se escenifica dicho fin, debemos volver a disponer de tiempo para creer en la historia. Ésa sería hoy la vocación pedagógica de las ruinas”.
Esta vuelta a disponer de tiempo para creer de nuevo en la historia representa, parece difícil dudarlo, un posicionamiento político. Y así pues lo político se enmaraña, tal vez del modo como lo hacen las enormes raíces de las ceibas entre las ruinas, con lo histórico. Aún podríamos afinar mucho más: lo que se hermana es una voluntad histórica a través de un compromiso político. Aquí “lo político”, siguiendo la disección interpretativa que plantea Chantal Mouffe, comparte con “la política” su raíz etimológica, que hace referencia tanto a “polis” como a “polemos”. Así pues, lo político define el antagonismo entre diferentes opiniones y la política sería lo que media entre ellas, de modo que los antagonismos devienen agonismos por acción de la política (es decir, por la acción o gestión de convertir los enemigos en adversarios).
Esta particularidad no quiere proyectarse, como una constatación categórica, en las obras de los artistas seleccionados. Pretende quedarse entre los bastidores de un resultado final que, eso sí, plantee un compromiso cuya ecuación reparta, a partes desiguales pero de manera complementaria, la experiencia personal, existencial, y la práctica artística.
Registros contra el tiempo quiere proponer preguntas de carácter estético -a partir de obras de artistas que repiensan el espacio y el tiempo, los lugares o los hábitats, su historia y el modo de registrarlos- que conlleven asociadas un anexo sociopolítico. Éste será en algunos casos, casi inevitablemente, resultado más de la interpretación realizada a posteriori y de la voluntad de querer “leer” de una forma determinada la producción artística, que de un planteamiento previo.
También se pretende con este proyecto una ecología de resultados estéticos alejada de las escenografías de lo espectacular, un intento de ralentizar el ritmo de los acontecimientos pero, resulta obvio indicarlo, por medio de la acción y la realización de un proyecto; es decir, no contentándose con modos contemplativos (y puede añadirse que apolíticos) de lo circundante. Ni tampoco con acciones que puedan banalizar su discurso por medio de formas fácilmente interpretables e intercambiables.
La toma de posiciones se lleva a cabo a partir de una reflexión. Y ésta desearía ubicarse en un punto intermedio entre la velocidad propia del progreso desbocado y, en el otro extremo e igualmente desaconsejable, la apatía derivada de la anestesia social. Este proyecto sólo querría mostrarse equidistante en ese punto (intercalado entre ambos extremos) y en este sentido: un compromiso serio en el planteamiento y honesto en cuanto al empleo de bases teóricas no categóricas, sabiendo en cada momento qué territorio pisa y cuáles son sus posibilidades reales de alcanzar su cometido. Escapando de cualquier otra equidistancia y deseando presentar el arte contemporáneo como reflejo de la sociedad concreta que habita, ciñéndose a cuestionar o corroborar aquello que conoce. Un intento de crear un espacio con él y para él donde pequeñas promesas se cumplan.

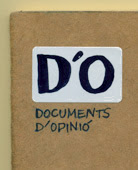

No hay comentarios:
Publicar un comentario